USO Y
ABUSO DE ALCOHOL EN ESCOLARES DE
NIVEL
SECUNDARIO DE LIMA
Jaime
Aparicio T.1
Se
encuestaron 374 alumnos de un colegio secundario de una zona urbano-marginal de
Lima. La población estuvo conformada por 62% de varones y 38% de mujeres, entre
los 13 a 18 años de edad. La edad media del inicio del consumo fue de 13 años.
La cerveza fue la bebida favorita. El promotor del inicio del consumo mayormente
fueron los amigos y luego los
parientes. La primera embriaguez fue en promedio a los 15 años. Los lugares
preferidos por varones fueron las fiestas y las mujeres prefirieron hacerlo en
casa. El promedio del gasto para ambos sexos fue de 12 soles por vez de consumo.
Se discute la fácil accesibilidad de bebidas alcohólicas por parte de
menores de edad (prohibido según ley), la presencia de consumo en los hogares y
la vida cotidiana como factores importantes de estos resultados.
PALABRAS
CLAVE: alcohol, adolescente, escolar.
374 students of a secondary
school of an urban-marginal area of Lima were interviewed. The population was
conformed by 62% of males and 38% of women, among the 13 to 18 years of age. The
half age of the beginning of the consumption was of 13 years. The beer was the
favorite drink. The promoter of the beginning of the consumption mostly was the
friends and then the relatives. The first intoxication went on the average to
the 15 years. The places preferred by males were the parties and the women
preferred to make it at home. The average of the expense for both sexes was of
12 suns for time of consumption. You
discusses the easy accessibility of alcoholic drinks on the part of smaller than
age (forbidden according to law), the consumption presence in the homes and the
daily life as important factors of these results.
KEY
WORDS: alcohol, adolescent, student.
En el Perú
el alcoholismo constituye la primera dependencia a sustancias psicoactivas y sus
efectos se manifiestan en el ámbito familiar, personal, social y comunitario
(Saavedra-Castillo, A.,1994). Investigaciones realizadas con poblaciones de
escolares reportan un consumo de bebidas alcohólicas que alcanzan cifras que
fluctúan entre el 19 y el 94% . El inicio del consumo en esta población, en el
Perú, oscila entre los 11 y 13 años de edad ( León F., 1989, Perales, 1996);
en América Latina oscila entre los 12 y 13 años de edad (Ferrando, 1992);
mientras que, en Estados Unidos, la edad promedio del primer consumo es de 11.9
en varones y de 12.7 años en mujeres. ( Kinney J. y col. 1997) .
Agrava más
este problema, el hecho que la población adolescente muestra un crecimiento
significativo. En América Latina, en 20 años, el número de jóvenes, se ha
duplicado, variando de 38,5 millones (1960) a 73,3 millones (1980). En el Perú,
en el área metropolitana de Lima, los adolescentes constituyen el 22% de la
población total, según cifras del último censo nacional ( INEIP, 1994).
Los
adolescentes tienen experiencia limitada en el desarrollo de habilidades de
afrontamiento y están en una etapa de formación de un sistema de valores.
(Morrinson s. y col.,1995). Por tanto, los jóvenes son más susceptibles a
realizar actos impulsivos e ilegales, conductas arriesgadas y a adquirir
enfermedades de transmisión sexual. Además, son más vulnerables a presentar
la enfermedad de adicción, porque en ellos la progresión desde abuso hasta
dependencia está acelerada en comparación con los adultos. También hay
estudios que han demostrado que los adolescentes tienen más probabilidad de
consumir también otras drogas debido a que el alcohol es considerado como una
droga de entrada (Grau A., 1992).
Para
comprender la vulnerabilidad de la adolescencia debemos también, definir lo que
son conductas de riesgo. Según Silber la define como: “aquella potencialmente
destructiva, dependientes de su inexperiencia y la incomprensión de las
consecuencias inmediatas o de largo plazo de sus acciones” (Silber TJ. 1988).
Paralelamente, se acepta la presencia de otros factores que neutralizan o
impiden su acción, y se llaman factores de protección. Estos factores
promueven la autoestima y la eficiencia mediante el desarrollo de relaciones
interpersonales que dan seguridad, apoyo y crean oportunidades de desarrollo. El
desequilibrio negativo entre estos dos tipos de factores aumentará el riesgo de
consumo.
Dado que el
alcohol y el tabaco son productos de comercialización legal, tienen fácil
disponibilidad y son socialmente aceptados, los adolescentes y los padres a
menudo creen que el consumo de estas sustancias son menos peligrosas que las
drogas ilegales. De esta manera los progenitores no se percatan con rapidez del
abuso del alcohol en sus hijos y tienden a juzgar de modo erróneo la magnitud
del problema y a subestimarla (AMA, 1994).
Por otra
parte, se ha observado que existen retrasos en el diagnóstico de abuso de
alcohol y de otras drogas, en ello participan varios factores. En primer lugar
los indicadores físicos que se observan en los adultos a menudo no son
identificables en adolescentes, y regularmente se cree que el alcoholismo es un
problema propio de adultos. El abordaje médico es de gran importancia,
sobretodo, al tratar adolescentes y siempre se debe considerar el consumo de
alcohol como causa posible de problemas de salud general, o emocional (Moss AJ,
1992). Con mayor frecuencia el abuso del consumo del alcohol u otra droga se
diagnostica basándose en los cambios de conducta que muestra el adolescente.
El término
uso de sustancias psicoactivas, se refiere cuando esto es esporádico o
experimental y que puede mantenerse bajo una aislada o breve temporada sin que
llegue a causar propiamente daño o alteraciones psicofísicas a la economía
corporal. El término abuso de alcohol catalogado por el Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales y la Décima Revisión de la Clasificación
Internacional de las Enfermedades, dice que las características del abuso de
sustancias, es un patrón desadaptativo de consumo de sustancias manifestado por
consecuencias adversas significativas y recurrentes relacionadas al consumo
repetido. La actividad escolar y laboral
pueden verse afectados por los efectos de la bebida o de la intoxicación
(ICD-10, 1992).
Las
investigaciones epidemiológicas mediante encuestas sobre el abuso de alcohol
son pocas y a pesar de proporcionar datos aproximados, han contribuido a
identificar los factores de vulnerabilidad y protección del sector escolar.
Sobre esta base se elaboraron los primeros programas de prevención del consumo
de sustancias psicoactivas.
Ante el
incremento de la drogadicción escolar se ha considerado necesario realizar un
estudio previo del consumo de bebidas alcohólicas en esta población escolar.
Para llevarla a cabo se ha tomado en cuenta paradigmas y lineamientos teóricos
sobre el consumo se bebidas alcohólicas en adolescentes. El estudio tiene como
objetivo la descripción del uso y
abuso de esta sustancia tanto en el sexo masculino, como femenino adolescente y
analizarla.
La falta de
un programa de prevención de consumo de alcohol en las escuelas peruanas deja a
los adolescentes sin la orientación adecuada, lo cual contribuye a la
permisividad ante la conducta de ingesta. En este estudio trataremos de elaborar
conclusiones y recomendaciones para reorientar planes y estrategias tanto para
el sector educación y de salud con la finalidad de disminuir el consumo en esta
población. Finalmente es nuestro interés contrastar nuestros hallazgos con
otras investigaciones que muestran al alcohol como una sustancia de alta
prevalencia de consumo en el país.
MATERIAL Y METODOS
La presente
investigación es de carácter descriptivo y de tipo transversal. Para llevarla
cabo se tomó como universo muestral a 394 alumnos de la población de tercer,
cuarto y quinto de secundaria, de un Centro Educativo de nivel secundario
ubicado en una zona de clase socioeconómica medio baja del Cercado de Lima. La encuesta se aplicó a los alumnos que asistieron a clases
en el turno tarde del día 17 de Octubre de 1999.
Instrumento.- Se confeccionó un
listado de preguntas apuntando a recoger información que permita cumplir con
los objetivos del estudio y que también, describieran el perfil del encuestado.
La encuesta tuvo 10 preguntas que incluyeron: edad, sexo, edad de inicio
del consumo, bebida de inicio, proveedor de la bebida de inicio, edad de la primera embriaguez, bebida favorita actual, frecuencia del
consumo, lugar preferido para beber y gasto económico por vez.
Técnica de recolección de datos.-
La encuesta se tomó en forma simultánea a los 394 alumnos del tercer, cuarto
de secundaria que asistieron a clases el 17 de octubre de 1999.
Previamente, se instruyó los profesores sobre el objetivo, la importancia de la
encuesta y la forma de aplicarla, solicitándoles que el llenado de
las preguntas fuera completa. Se supervisó a los profesores en cada
sección absolviendo además las dudas planteadas por los alumnos.
Tratamiento de la Información.-
Una vez obtenida las respuestas, se procedió a seleccionar las encuestas que
tenían los datos completos. De acuerdo a esta selección, se eliminaron 20,
quedando 374 y que fueron ingresadas a una base de datos. Los datos fueron
consolidados con ayuda del programa Excel para Windows 2000, obteniéndose
tablas de frecuencias, así como otros datos estadísticos.
RESULTADOS
De la
población encuestada 62% correspondió al sexo masculino y 38% al sexo
femenino. Las edades estuvieron entre los 13 y 18 años. La edad más frecuente
en varones fue de 16 años y el de mujeres 15 años de edad. Del total de
encuestados, el 73.5% aceptó haber consumido bebidas alcohólicas en alguna
oportunidad; de este total, el 40.8% respondió haberse embriagado en alguna
oportunidad. En cuanto a la edad de inicio del consumo de licor fue manifestada
por 284 encuestados, siendo el promedio de edad de 13 años. En varones el
promedio de edad fue de 12.3 años y en mujeres 14.1 años (Figura No 1).
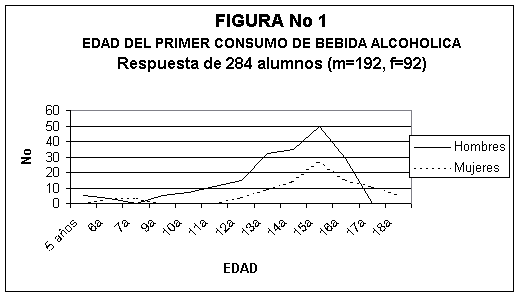
La moda de
edad de inicio de consumo fue de 15 años de edad. Todos los varones de 16
admitieron haberse iniciado en el consumo, mientras que las mujeres alcanzaron
esa totalidad a los 18 años de edad. De los que aceptaron haberse embriagado
alguna vez (150 alumnos) la edad promedio fue de 15.1 años, ligeramente más
temprano en varones y quienes además constituyeron el 69.3% de los que
admitieron haberse embriagado, y en mujeres el 30.7% que también fue
significativo.
De los 278
encuestados que dieron información sobre la bebida de inicio, 69.1% manifestó
haberse iniciado con cerveza, seguido de vino con un 11.5%, sangría (bebida a
base de vino) con un 4.3% y otras presentaciones 15.1% (Figura No 2).
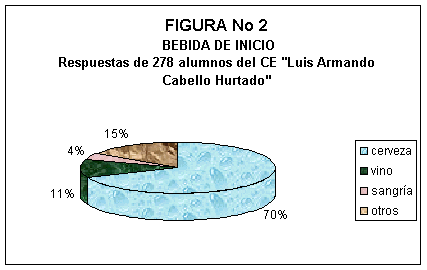
En cuanto a la pregunta sobre el iniciador o generador de la primera ingesta de bebidas alcohólicas respondieron un total de 276 alumnos; los amigos constituyeron el 68.1%, los parientes 29.7% (incluyendo los padres), y solitariamente lo hizo el 2.2%. Con relación al género se pudo observar que en varones, el 75% de la invitación fue hecha por amigos, y un 23.9% por familiares y 1.1% en forma solitaria; mientras que, en mujeres la primera invitación fue hecha por amigos 54.3% familiares 41.3% y 4.4% lo hicieron solitariamente. (Figura No 3).
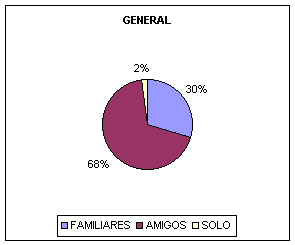 |
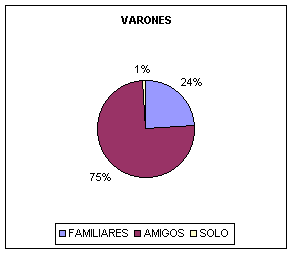 |
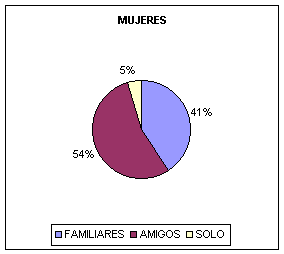 |
En cuanto a
la bebida favorita, el 39.6% de varones manifestó no tener ninguna preferencia,
frente a un 39.2% de mujeres que manifestó lo mismo. La cerveza fue la bebida
favorita en varones alcanzando el 40.6%, luego los “tragos cortos” ( cócteles,
sangría, etc) con un 10.4 % y por último el vino 9.4%. En mujeres la bebida
favorita fue el vino con un 21.7%, luego la cerveza con 15.2% y “otros
tragos” con un 23.9%. (Figura No 4).
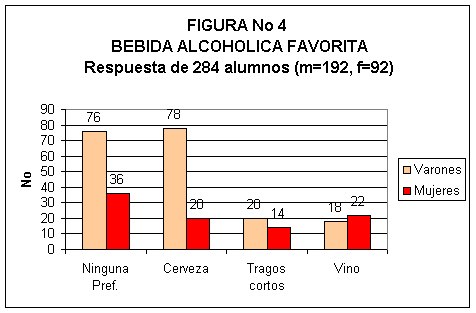
Con respecto
a la frecuencia de consumo, se obtuvieron 274 respuestas (182 varones y 92
mujeres). Los varones consumieron menos de una vez al mes en un 47.3% frente a
un 28.3% en mujeres. Dos veces al mes los varones consumieron en un 5.5% y un
6.5% en mujeres. Una vez a la semana llegaron a consumir el 9.9% de varones
frente a un 2.1% en mujeres. Los varones que consumieron 2 veces a la semana o más
alcanzó el 3.3% y en mujeres no se obtuvo ningún caso. Los que consumieron una
sola vez el licor sin volver hacerlo fue un 15.2% en mujeres y ningún caso se
obtuvo en varones.
En cuanto a
los lugares preferidos para beber, los varones indicaron a las fiestas,
(descritas como ocasiones de reunión
con un motivo definido) en un 42.7% a diferencia de las mujeres que prefirieron
ingerir licor en las casa, de preferencia con familiares en un 34.8%. El segundo
lugar de preferencia para los varones fueron las discotecas en un 25%, en
cambio, las mujeres prefirieron consumir en las fiestas en un 32.6%. El tercer
lugar de preferencia para el consumo en varones fue la casa con 14.6% versus las
mujeres que prefirieron las discotecas en un 13%. Se observa que los bares y
bodegas que son lugares donde se expende licor, se consume, pero no se baila, no
fue un lugar de preferencia para el consumo. Se hace mención que entre los
encuestados al respecto, los varones manifestaron no tener un lugar de
preferencia en un 14.6% y entre las mujeres en un 13%. Un número reducido
prefirió la vía pública para beber tanto en varones como en mujeres, menor al
10%.
En cuanto al
gasto económico por vez de consumo el 56.3% de los encuestados manifestaron
hacerlo y de estos el 86.2% correspondió a los varones. El promedio de gasto
entre varones que tomaban fue de S/. 11.8 y en el caso de las mujeres de S/. 14. El promedio general fue de S/. 12 por vez de
consumo. La mayoría de las mujeres manifestaron de ser invitadas para consumir
(76%), a diferencia de los varones que solamente el 28.1% no gastaba.
DISCUSIÓN
Los
resultados hallados coinciden en algunos aspectos con otros estudios realizados
en nuestro país y en el extranjero, sin embargo, se pone en evidencia la alta
prevalencia del consumo entre los escolares, muy a pesar que existe una
legislación que prohíbe la venta en dicha población (en nuestro estudio el
73.5% aceptó haber consumido en alguna oportunidad). El factor de capacidad de
compra versus el de accesibilidad se contraponen, ya que mientras aparentemente
la accesibilidad está determinada por la capacidad económica, en el estudio
realizado se demuestra que éste no es obstáculo para que se produzca la
conducta del consumo, puede explicarlo el hecho que sólo el 56.3% de los
encuestados declararon comprar las bebidas alcohólicas, y -como es tradicional
en nuestra sociedad- que las mujeres sean mayormente invitadas al consumo por el
varón (75%).
En cuanto a
la iniciación del consumo, la invitación por parte de los familiares, en
muchos casos la torna inevitable, requiriéndose, por lo tanto, desarrollar
estrategias educativas de orientación a las personas adultas (padres, docentes)
para modificar los estilos de consumo, riesgo que se hace más manifiesto en el
grupo de mujeres, cuya cifra alcanzó el 41.3%, mientras que en varones alcanzó
a un 23.9%.
La legislación
actual prohíbe el ingreso de menores de edad a locales de consumo del alcohol,
a pesar de ello, se observa la proliferación de los llamados “chichódromos”
que son lugares donde se organizan fiestas masivas y se constituyen en uno de
los sitios que prefieren los escolares varones para consumir bebidas alcohólicas.
Las mujeres prefirieron hacerlo en la casa y acompañadas de familiares; es de
explicarse esta conducta por las diferencias de género que hace nuestra
cultura.
La edad
temprana de inicio que se muestra en la encuesta (promedio 13 años), está
relacionada con el uso tradicional de bebidas alcohólicas, en las reuniones
familiares, así como en las celebraciones sociales.
La cerveza
es la bebida de inicio y de preferencia mostrada, esto puede deberse a que
carecemos de restricciones a la publicidad de éstas, como ocurre en otros países;
el segundo lugar lo ocupa el vino que es una bebida fermentada, y que en la zona
de estudio existe gran oferta a precios bajos muchas, agrava el problema el
hecho que muchas de estos productos son de elaboración artesanal y/o son
adulterados. La falta de restricciones a la publicidad a las bebidas alcohólicas
hace que esta se difunda en forma abrumadora e influya en los hábitos de
consumo y en el inicio temprano del uso de alcohol de adolescentes tal como
hemos encontrado en nuestro estudio.
En cuanto a
la frecuencia de consumo es menester comentar que el 9.9% de varones llegaron a
consumir una vez por semana y 3.3% 2 veces, dejando entrever que este abuso de
alguna manera ha influido negativamente sobre el rendimiento escolar, socio-familiar, etc. verbigracia, ser el hilo conductor hacia
el consumo de otras sustancias psicoactivas.
CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
1.- Del estudio se puede concluir que
los planes y estrategias están orientadas a promocionar el consumo moderado o
la abstinencia a través de medios informativos.
2.- Es necesario contrarrestar las
campañas publicitarias que promueven el consumo.
3.- Realizar campañas de promoción
para modificar los hábitos de consumo e inicio temprano del uso del alcohol en
adolescentes.
4.- Implementar estrategias para
aumentar los factores protectores y disminuir en lo posible los factores de
vulnerabilidad que intervienen en la conducta del adolescente.
5.- Incentivar la utilización
adecuada y positiva del tiempo libre, promoviendo actividades dirigidas a la
población adolescente.
6.- Finalmente es necesario, la
promulgación de leyes para regular y restringir la publicidad inapropiada y
abusiva a la que está expuesta la población y en especial los adolescentes.
REFERENCIAS
American
Medical Association. AMA. (1994) Guidelines for adolescents Preventive.
Services Baltimores, Md, Williams & wilkins.
Ferrando D.
(1992) Conocimiento de uso de
drogas en los Colegios Secundarios Encuesta Nacional. COPUID. Lima.
Grau A. (1992). Alcoholismo. 3ª. Edic. Editorial Barcelona.
Instituto
Nacional de Estadística e Informática (1994). Compendio Estadístico.1993-94.
Lima.
Jutkowitz J., Arellano R., Castro de
la Mata (1987) Uso y abuso de drogas en el Perú. Monografía de Investigación No 1 CEDRO. Lima.
Kinney J.,
Leaton G., (1987) Loosening the
grip. A handbook of alcohol information. 3a. ed. St. Louis, CV, Mosby.
León F.,
Ugarriza N., Villanueva M., (1989) La
Iniciación y el uso regular de sustancias psicoactivas. Ministerio de
Educación del Perú.
Morrinson S., M.D. FAAP, Rogers P.,
(1995). Alcohol y adolescentes. Clínicas Pediátricas de Norteamérica Nº 2.
Moss A.J.,
Allen K.F., Gavino G.A., (1982). Recent trends in adolescentes smoking,
smoking undate correlates, and expectaciones about the future. Publication
No (PHS). Nº93-1250
Perales A.,
Sogi C., Bravo F., Ordóñez C., (1996). Salud Mental en adolescentes de 12 a
17 años del Distrito de Santa Anita. Inédita.
Saavedra-Castillo A. (1994) Epidemiología
de la dependencia a sustancias psicoactivas en el Perú. Revista Neuropsiquiátrica Nº 57.
Silber T.J. (1988). Riesgo y
prevención en adolescentes, en crecimiento y desarrollo. Hechos y tendencias.
Publicación
Científica No 510 OPS. Washington D.C.
Smith R.
(1982). Alcohol and alcoholism. British Medical Jounal Nº 284.
World Health
Organization. (1992). The ICD-10
Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical Descriptions and
diagnostic guidelines. 10th. revision.
Geneva.
1 Médico Psiquiatra